En el límite caprichoso de Salta con Jujuy, un temerario recorrido por un camino de cornisas desemboca en Iruya, una delicia de pueblo detenido en el tiempo. A miles de metros de altura, siguiendo el cauce del río Colanzulí, se descubren los colores de los cerros y un modo de vida tradicional y sin prisas.
El chofer del sufrido ómnibus que recorre el trayecto Humahuaca-Iruya masca una enorme bola de coca. “Coquita”, aconsejan los lugareños con una bolsita siempre a mano, aunque ellos no la necesiten por estar aclimatados. Es un rito, una sana costumbre por estos pagos, y un buen paliativo para el mal de altura, que no da tregua al viajero llegado desde las tierras planas.
El vehículo se zarandea, atraviesa arroyos desbordados por la crecida y trepa lentamente un sinuoso camino de cornisa, bien cuesta arriba, hasta alcanzar los 4 mil metros de altura en el Abra del Cóndor, el límite entre Salta y Jujuy, a mitad de camino de Iruya. En medio de la niebla reinante, y un tanto mareados de tanto movimiento, nos detenemos en el punto panorámico. Buen momento para estirar las piernas, tomar unas fotografías anecdóticas y chequear que el equipaje, que va amarrado en el techo, siga en su lugar.
A casi dos horas del comienzo del viaje, sólo resta el descenso: son unos 1200 metros repartidos en veinte kilómetros, hasta llegar a los 2800 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el destino final. Cada una de las curvas mete miedo. Da la sensación de que en cualquier momento se puede caer al vacío, pero el conductor ha hecho este viaje una y mil veces y se lo ve muy seguro en cada maniobra, de frente al precipicio, aunque a veces parezca medio adormecido al espiarlo de reojo por el retrovisor.
La desolación perfecta del paisaje andino y sus quebradas es interrumpida de a ratos por unas pocas casas de adobe, habitadas por pastores del siglo XXI que viven como si el tiempo no hubiera pasado. Llamas, ovejas y cabras pastan perdidas por ahí, y andan a paso lento junto a los niños de caras curtidas que sonríen tímidamente ante el paso del ómnibus desvencijado.
Una soledad abrumadora y un paisaje fantástico, aun con lluvia y niebla, a la vera del río Colanzulí, que acompaña con su cauce el periplo hasta Iruya.
Al acercarse, saltan a la vista una iglesia de cúpula celeste y unas letras gigantes, pintadas sobre la montaña, que dicen “Iruya”. El trazado del camino termina, literalmente, en la entrada del pueblo, a 320 kilómetros de la ciudad de Salta. Desde allí sólo resta caminar por sus callejuelas y alrededores, o subirse a una mula para descubrir otros parajes un tanto más alejados, pequeñas villas de otros tiempos como San Isidro, San Juan o Rodeo Colorado.
La fundación de Iruya data de 1753, el mismo año en que fue levantada la Iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, una construcción típica de la Quebrada de Humahuaca y la Puna. A lo largo del tiempo, el santuario original fue refaccionado en varias oportunidades, y entre los cambios más significativos se nota el reemplazo del techo de paja y barro –característico de la zona– por uno de zinc. El piso de adobe también fue sustituido, y en la década del ‘80 se construyó un nuevo altar. En la puerta, unos pocos artesanos aguardan con paciencia de montaña la llegada del turista.
Los kollas, habitantes originarios, ya estaban asentados un siglo antes de la llegada del conquistador. Y el trueque, así como en aquella época, sigue siendo moneda de cambio para muchos de los habitantes de este enclave de unos 5 mil habitantes que “parece estar colgado de las montañas”, según dicen por aquí.
No lleva mucho tiempo recorrer el pueblo. Se puede ir y volver en el día desde Humahuaca: el tiempo que tarda el micro en retornar es suficiente para darse una vuelta, y decir que uno estuvo en Iruya. Pero se pierde la posibilidad de disfrutar del verdadero espíritu del lugar, el contacto con la naturaleza, la paz y la calma reinantes, el diálogo –a veces difícil, pero no imposible– con su gente, y la posibilidad de andar y andar, porque la consigna aquí es caminar.
La desolación del paisaje andino y sus quebradas, desde el mirador cercano.
Quienes llegan con ansias de pasar unos días deben saber que no hay grandes lujos, aunque últimamente se han abierto un par de nuevos emprendimientos acordes con el crecimiento y la exigencia del nuevo turismo que va llegando. Sin embargo, sí existen varias hosterías simples donde alojarse y algunos comedores familiares para degustar exquisiteces típicas: empanadas, locro, tamales, guiso de quinoa o de carne de llama.
Para comenzar, lo más entretenido resulta perderse entre las cuestas angostas y empedradas del pueblo, sus casas de adobe y construcciones coloniales. En la plaza, que está situada detrás de la iglesia y no de frente como es costumbre, los niños corretean y juegan al fútbol, indiferentes al ir y venir de algunos visitantes. La situación era distinta una década atrás, cuando eran muy pocos los que se atrevían a llegar hasta aquí. Pero en los últimos años Iruya se fue haciendo más popular, sobre todo entre los mochileros. Hoy en día nadie se extraña al escuchar un idioma extranjero, y una gran cantidad de sus habitantes, que en general se dedicaban a la agricultura y ganadería, se volcaron a trabajar con el turismo.
Para acceder al mirador, enclavado en lo alto del pueblo y protegido por una enorme cruz, hay que animarse a una caminata corta y simple, pero empinada. Es el lugar más lejano al que se puede llegar si se decide volver a Humahuaca inmediatamente. Y como todo mirador que se precie, tiene una hermosa vista panorámica del paisaje de los alrededores.
El pueblo se extiende al otro lado del río. El “lado b” de Iruya es diferente, más autóctono. No hay construcciones coloniales, ni restaurantes. Hay sólo un hospedaje y es raro toparse con turistas. Las cholas les esquivan a las fotos, y a los niños les encanta salir en una instantánea.
En la cuesta donde esta porción del pueblo se acaba, comienza un bello camino, perfecto para observar Iruya desde lo alto, por encima de las nubes. Los cerros al otro lado despliegan una paleta de colores típica de estas tierras norteñas, famosas por el Cerro de Siete Colores, al que nada hay que envidiarle por aquí.
De todos los pueblos de la zona, San Isidro es el más cercano a Iruya. En este paraje al que se llega en unas tres horas de caminata se pueden visitar las casas de los artesanos que trabajan tejidos e hilados. Si bien es posible realizar el recorrido por cuenta propia, se depende en gran medida del clima: si llueve mucho no se puede acceder debido a la crecida del río, que imposibilita el paso. Quienes quieran llegar más lejos, atravesando algunas ruinas y terrazas de cultivo, apreciando el vuelo del cóndor y durmiendo en casas de familia de las comunidades de Nazareno, San Juan o Rodeo Colorado, deben contratar los servicios de un guía o baqueano del lugar. Estas travesías duran de dos a cuatro días, y en su mayoría requieren de un buen estado físico.
No es fácil, entonces, llegar a Iruya. El camino es áspero y asusta por momentos. Por otra parte, no hay “grandes” atracciones ni comodidades. Pero es justamente aquí donde radica su belleza indómita, en la simpleza de este pueblo camino al cielo.
Fuente: Página 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/turismo/9-1810-2010-05-23.html
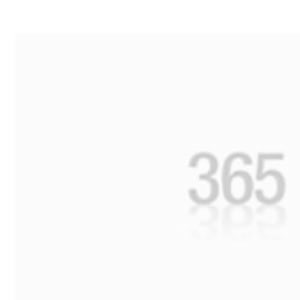 Naturaleza exuberante y tranquilidad en Yala
Naturaleza exuberante y tranquilidad en Yala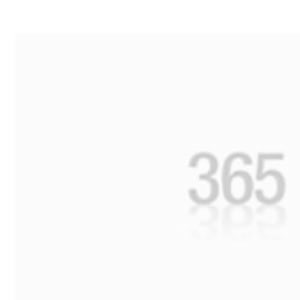 Naturaleza, cultura y paisajes asombrosos en La Quiaca
Naturaleza, cultura y paisajes asombrosos en La Quiaca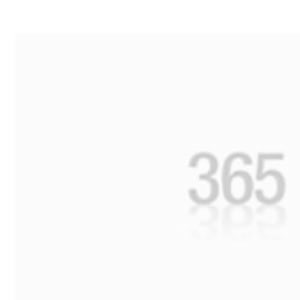 El encanto colonial y su naturaleza exuberante en San Salvador de Jujuy
El encanto colonial y su naturaleza exuberante en San Salvador de Jujuy