Un circuito alternativo para caminar por lo profundo de Talampaya entre angostos cañadones que se abren y cierran a cada paso. Crónica de una visita al Cañón Arco Iris, donde el extraño paisaje parece haber inspirado secuencias escenográficas de la Guerra de las Galaxias.
Algo en el paisaje remite al universo onírico de la obra de Gaudí. En el Cañón Arco Iris de Talampaya hay seres monstruosos cincelados en piedra –incluso un lagarto como el del Parque Güell–, una gran sobrecarga decorativa y superficies ondulantes por doquier. Pero también hay líneas rectas perfectas y pirámides que la antojadiza naturaleza traza sin explicación, formas que por alguna razón los hombres consideramos exclusivas de nuestra especie. Aquí y allá proliferan los grandes derrumbes y por momentos me parece ver a Cartago en ruinas. Más adelante la sensación es la de caminar por los escenarios interplanetarios de la Guerra de las Galaxias. Y según se lo mire, un dinosaurio podría aparecer caminando tranquilamente por aquí sin desentonar y nosotros seguiríamos de largo como quien ha visto un caballo.
Unas filosas placas brotan de la tierra apuntando al cielo.
En este circuito de Talampaya surge a la vista una gran contradicción: reina una sequedad absoluta, aridez de infierno volcánico. Pero las paredes de los cañones y sus caracoleos –y todo lo que nos rodea– son obra del agua de unos ríos por cuyos cauces secos caminamos. ¿Cuándo tienen agua estos ríos? Prácticamente nunca. Salvo por unas horas –como mucho tres horas– unos pocos días de verano, cuando las aguas alcanzan unos centímetros de profundidad después de una lluvia y hacen su trabajo todo junto, removiendo casi de a uno los granos de arena, con paciencia milenaria. El resultado es de una complejidad asombrosa, de una irregularidad tal que forma un laberinto mucho más complejo –más perfecto– que cualquiera diseñado por el hombre. La impresión es que el paisaje es una infinita trama de castillos de arena que a la mañana siguiente podrían ya no estar.
La segunda aparente gran contradicción –en la naturaleza todo tiene una explicación, conocida o no– es que esta inmensidad roja y reseca muy poco apta para la vida fue alguna vez un vergel con árboles y lagos poblado por la megafauna del triásico, una especie de paraíso donde aún no había aparecido el hombre ni aparecería por varios millones de años. Lo que ocurrió fue que el surgimiento de la Cordillera de los Andes frenó el paso de los vientos húmedos que venían del Pacífico, convirtiendo todo esto en un desierto en el cual los movimientos de placas tectónicas hicieron brotar a la superficie los terrenos del Triásico –250 millones de años atrás– que habían sido cubiertos por metros de sedimentos. Esto no ha sucedido en ningún otro lugar del planeta. Y para preservar esta rareza geológica donde apareció la osamenta petrificada del Lagosuchus Talampayensis –uno de los dinosaurios más antiguos jamás encontrado–, la Cuenca de Ischigualasto, conformada por el Parque Nacional Talampaya y el Valle de la Luna, fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Triángulos y aleros techados evocan escenografías de la Guerra de las Galaxias.
VIDA OCULTA A simple vista casi no hay vida en esta zona, pero cuando uno pasa unas horas en el parque comienza a descubrir una diversidad de seres vivos allí donde parecería imposible. Sobre la arena y entre las grietas de las rocas brotan arbustos como el retamo y la chilca dulce, plantas rastreras como la uña de gato y árboles resistentes como el algarrobo. Cuando le pregunto al guía de dónde sacan el agua los seres vivos, me responde sin hablar, rascando la arena con la mano para hacer un pocito en un lugar que solamente él y los guanacos conocen, donde rápidamente aparece la humedad.
En el camino nos cruzamos con lagartijas, una enorme langosta, una perdiz copetuda, una mulita y una tropilla de guanacos. Además habitan aquí el puma, la mara patagónica –que nadie se explica muy bien cómo llegó–, el zorro, el ñandú, el gato del monte y la colorida y mortal serpiente coral.
Durante la caminata, el guía nos muestra cómo todo está siempre –de alguna manera u otra– escrito en la piedra. En los paredones del Cañón Arco Iris el color verde indica la presencia de cobre oxidado, el blanco es yeso, el rojo es óxido de hierro, el gris ceniza volcánica, el amarillo azufre y el negro carbón.
Ya más en confianza, Félix Narváez nos cuenta que es guía del parque desde 1975 y que forma parte de la Cooperativa Talampaya, integrada por gente de la zona –la mayoría del pueblo de Pagancillo–, quienes tienen la exclusividad de la guía en el Cañón Arco Iris y también llevan viajeros a otro circuito de la zona llamado Ciudad Perdida.
Gigantescos derrumbes recrean un remoto apocalipsis.
ENCUENTROS CERCANOS Así como existen el síndrome de Jerusalén –que despierta delirios místicos en muchos viajeros– y el síndrome de Florencia –que produce un estado de shock emotivo frente a las grandes obras de arte–, alguna vez habrá que teorizar sobre el síndrome de Talampaya, ya que los casos van en aumento. El guía nos cuenta que todos los años vienen “grupos de gente muy singular” con cuencos tibetanos para hacerlos sonar, y están quienes ven pasar un cóndor y ven en él al dios Ra de la mitología egipcia. Pero el más llamativo es el Grupo de la Hermandad Blanca de la Tierra –con integrantes en diferentes países– que llegan regularmente para ir hasta el pie de un volcancito negro de 18 millones de años, que está en Ciudad Perdida muy cerca del Cañón Arco Iris. “Hasta ahí nos piden que los llevemos a eso de las 5 de la tarde, porque ellos creen que tienen encuentros con hermanos suyos extraterrestres... ahí hablan en idiomas de otros planetas, entran en trance, gritan, se desmayan, hacen una especie de exorcismos y tienen sus encuentros cercanos del tercer tipo. Una vez vimos una estrella fugaz y me dijeron que ahí se iban sus hermanos que habían venido a visitarlos. Y siempre nos tenemos que ir rajando al atardecer porque si nos agarrara la noche, las almas de las piedras –cada piedra tiene un alma, según ellos– nos atraparían”, comenta un guía disimulando la risa. El grupo está convencido de que bajo la Ciudad Perdida está la ciudad intraterrena de Ankar, creada por una nave llegada desde la constelación Orión para instalar un laboratorio biogenético. Además, ellos leen en el paisaje de Talampaya el resultado de un conflicto intergaláctico de consecuencias fatales.
Juicios al margen, el sitio para estos encuentros cercanos está por demás bien elegido, porque si hay una región en nuestro país –y acaso en el mundo– donde uno parece llegar por un cómodo atajo a otro planeta, a un planeta rojo deshabitado, ese lugar es el Parque Nacional Talampaya, Quebrada Arco Iris, provincia de La Rioja.
Fuente: Página 12 Turismo
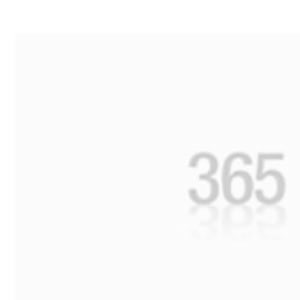 Parque Nacional Talampaya, un paisaje único en La Rioja
Parque Nacional Talampaya, un paisaje único en La Rioja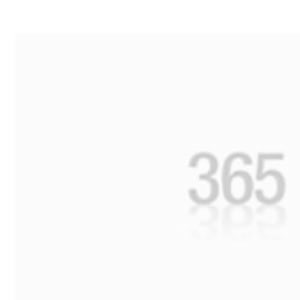 Chilecito, descubre la belleza de los valles de la Rioja
Chilecito, descubre la belleza de los valles de la Rioja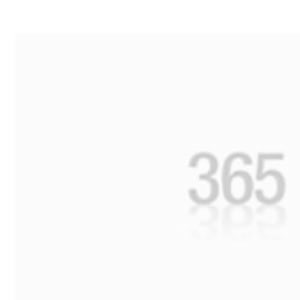 La Rioja se prepara para la #Chaya2017, la fiesta de la leyenda romántica
La Rioja se prepara para la #Chaya2017, la fiesta de la leyenda romántica