Las numerosas y curiosas figuras rojizas de la Quebrada de las Conchas, en Salta, no requieren de un viaje extra del visitante para disfrutarlas, ya que lo acompañan como en una exposición a lo largo de unos 50 kilómetros junto a la ruta desde Cafayate, aunque siempre es bueno apearse y recorrerla a fondo.
La ruta 68, que conecta esta ciudad con la capital provincial, parte de Cafayate hacia el oeste como una recta impecable que atraviesa el verde cinturón de los viñedos que generan sus famosos vinos torrontés. Después de unos letreros que indican las distancias hasta Salta capital y una localidad con el extraño nombre de Alemania, en pocos minutos se llega a un paisaje opaco, con arbustos bajos y al frente sólo cerros azulados y algunas delgadas nubes posadas sobre sus crestas, que a la distancia semejan un manto níveo.
Se trata del Valle de Guachiras, donde la soledad de la siesta -si el viaje es después del mediodía- sólo es alterada por algunos burros que cruzan dubitativos la cinta asfáltica y rapaces que giran buscando carroña junto a la ruta. Tras pasar el puente sobre río de las Conchas, una serie de curvas, badenes y toboganes obligan a aminorar la velocidad, pero el principal motivo para circular lentamente es poder admirar las extrañas formas de las rojas rocas arenosas a ambos lados, porque allí comienza la Quebrada de las Conchas, o de Cafayate.
Unos carteles en la banquina indican sus nombres -algunos obvios y otros rebuscados-, como El Sapo, El Fraile, La Yesera o El Obelisco -apodo generoso éste para una roca baja y cónica, casi piramidal. Hay que avanzar a paso de hombre y detenerse continuamente a observar también una infinidad de figuras anónimas, pero cuya morfología es tan curiosa y atractiva como las que fueron bautizadas.
En un badén, el cauce seco de un río tienta a salir de la ruta hacia la derecha y remontarlo por la arena blanda, hasta donde el asfalto desaparece a las espaldas. Allí el visitante se encuentra rodeado de incontables figuras que conforman un paisaje que recuerda a "Planeta Rojo" -la película ambientada en Marte-, aunque ahí ese color se alterna con amarillos, violetas, blancos y azules, en variada gama, en contraste con el cielo azul y algunas rápidas y blancas nubes.
Otra tentación es trepar esas rocas hasta donde se pueda, al menos hasta la famosa Ventana Grande, y desde su marco contemplar el panorama a ambos lados; una vista superior a la del mirador de Tres Cruces -a pocos kilómetros-, destinado a quienes nunca abandonan el camino. Los fuertes vientos en la altura hacen que el cielo azul sea a veces cubierto, en pocos minutos, por unas nubes azules, casi negras, que descargan unas gotas pequeñas y muy frías, sobre este paisaje que no presenta opciones para guarecerse.
Pero los mismos vientos hace que los aguaceros pasen tan rápido como llegan y entonces el sol, ya en declive, ilumina de lleno las imponentes paredes naranjas de Los Castillos, bajo los últimos nubarrones oscuros. Más adelante, la Quebrada se estrecha, sus paredones son más altos y pronto aparece la Garganta del Diablo: un embudo de decenas de metros, semejante a una faringe gigante, con estratos que forman escalones en los que todos se sienten montañistas.
Dos kilómetros más adelante, también erosionado por el agua de cataratas que existieron hace millones de años, cuando el mar comenzó a retirarse del valle, está El Anfiteatro. Se trata de un inmenso patio interno descubierto, con paredes de un centenar de metros de altura, al que se entra por una estrecha abertura y que tiene una acústica increíble que le dio el nombre.
Al caer la noche, la temperatura baja repentinamente como en todo lugar seco y de altura, pero no es aconsejable irse sino sólo abrigarse, para retornar lentamente y disfrutar por segunda vez del paisaje, esta vez de sombras bajo la magia de la luz de la Luna. Para quienes realicen un paseo nocturno un lugar recomendable son Los Médanos o Dunas, pequeños arenales blancos con composición de mica calcárea, ideales para ser recorridos bajo la claridad lunar.
Fuente: La Capital Turismo
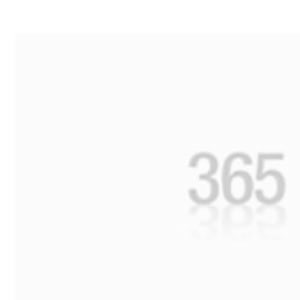 Cafayate, un paraíso de viñedos, paisajes y cultura
Cafayate, un paraíso de viñedos, paisajes y cultura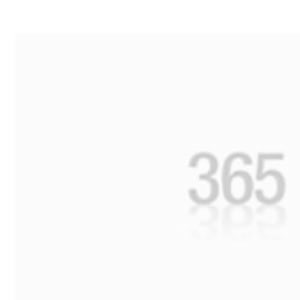 Belleza y hospitalidad de Rosario de la Frontera
Belleza y hospitalidad de Rosario de la Frontera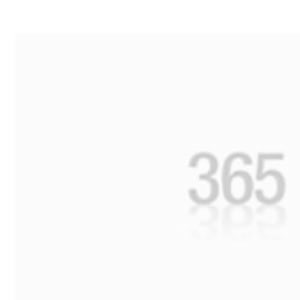 Conociendo los tesoros escondidos de Tartagal, en el corazón del Norte Argentino
Conociendo los tesoros escondidos de Tartagal, en el corazón del Norte Argentino