La riqueza cultural nativa es uno de los ejes centrales de la identidad del Noroeste argentino. Allí, no sólo en museos bajo techo sino sobre todo en los que están al aire libre, se reconoce la vida de nuestros pueblos originarios. Una recorrida por la Ciudad Sagrada de los quilmes, cuya historia es un ejemplo de resistencia a la dominación colonial.
Cada verano montones de visitantes llegan a la Ciudad Sagrada de los quilmes, que saben de voces embravecidas mucho más que del silencio que hoy las habita. Ubicado en el Cordón Calchaquí, a sólo 183 kilómetros de San Miguel de Tucumán, el predio donde están estas ruinas, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes y de mayor extensión en el país, es apenas uno de los tantos tesoros ancestrales que se preservan en el NOA. Si bien no es lo más promocionado a nivel turístico en la provincia, donde prevalece la visita a San Miguel, emblema de la Independencia, y a villas veraniegas como lo son Tafí y la bucólica Amaicha del Valle, este asentamiento preincaico y prehispánico testimonia la vida de las comunidades originarias. Su estructura urbanística, con muros aterrazados y escalonados como grandes piezas de dominó, permiten imaginar de inmediato los techos de paja y barro que ya no están y las tareas cotidianas de quienes habitaron este sitio: los hombres llevando animales y mujeres utilizando los morteros que yacen a la vista, junto a familias moviéndose de arriba para abajo y viceversa. Toda una sociedad que comenzó su establecimiento en la región por el año 800, y hacia fines del siglo XVII fue cruelmente desarraigada de su tierra, tras 130 años de una resistencia emblemática.
Si bien hay datos de existencia del hombre en estos Valles Calchaquíes desde hace 9000 años, en esas épocas remotas eran nómades que se dedicaban a la caza y a la pesca. Poco a poco empezaron a asentarse, a producir alimentos, domesticar animales, fabricar herramientas y desarrollarse culturalmente. Con el tiempo fueron naciendo las etnias que hoy conocemos como amaichas, tafíes, cafayates, angastacos, ceclantás, andalgualas y quilmes, entre otros. Recién a fines del siglo XV el poderoso imperio Inca entró en la región, y se extendió desde el Ecuador hasta la actual provincia de Mendoza, tras años de lucha donde lograron imponer algunas de sus costumbres, entre ellas el uso del idioma quechua. La cultura diaguita-calchaquí ya estaba en pleno desarrollo en 1536, cuando comienzan a llegar los primeros españoles, que habían doblegado a los incas del Perú. Aunque inicialmente no parecían ofensivos, al pasar a segundo plano la fiebre del oro, los conquistadores pusieron la mira en ocupar territorios y someter a sus habitantes para contar con importante fuerza de trabajo. Pero los quilmes tenían un alto entrenamiento producto de enfrentamientos con tribus vecinas, y algunos aseguran que disponían de un ejército de cientos de hombres, además de una posición en el cerro que les daba ventaja frente a los invasores. Relatos de aquel tiempo describen a sus tres líderes, y las luchas frente a los españoles no sólo en la ciudad fortificada sino que también tierra adentro, con victorias célebres al mando del cacique Iquim, sucesor del cacique Chelemín, y éste del gran Calchaquí. Pero la inteligencia española entendió que las armas no podrían solas, y con una sistemática destrucción y aislamiento de sus cultivos, y la falta de acceso a los bosques de caza y recolección, los vencieron más por hambre y sed que por la fuerza militar. “No se sabe si ocurrió realmente, pero leyenda o no, por el orgullo que los caracterizaba es muy creíble aquello de que algunas madres prefirieron arrojar sus niños al precipicio antes que entregarlos a las manos españolas”, cuenta David, guía local y descendiente de los viejos pobladores, sobre uno de los mitos más dramáticos de la conquista. Este último bastión de la resistencia aborigen sufrió tras la derrota un cruel desarraigo hacia varios puntos del país (La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe) y hacia las minas de Bolivia, donde fueron utilizados como esclavos. La comarca más grande partió hacia la actual ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, a donde se los envió caminando bajo custodia militar, llegando apenas unas centenas de ellos, que se asentaron en 1812 en la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz, pagando con su trabajo el derecho a subsistir. A quienes no mató la batalla o la interminable caminata, lo hizo el exilio: eso implicaba la lejanía de su tierra, la pérdida de sus dioses y la imposibilidad de aplicar sus modos productivos, sumado a una repentina incomunicación con los nuevos vecinos que compartían otros idiomas. Hay relatos jesuitas que hablan de sus “costumbres licenciosas”, mientras un documento español relata una decisión de los quilmes de no reproducirse, en rechazo a sus nuevas condiciones de vida. La Iglesia los calificó como “indios ociosos y miserables”, y pidió que se declarara su extinción y se repartiera la tierra entre españoles y algunos criollos, pero el Triunvirato dictó un decreto declarando libre a toda clase de personas de su pueblo, sólo respetándoles los terrenos que ocupaban. Su cultura se fue desangrando, y con los años perdieron su lengua y prácticamente se desintegraron como etnia. Hasta la fecha no se han encontrado en Buenos Aires personas que se reconozcan descendientes de los que fueron llevados por la fuerza.
Llega la camioneta que nos traslada y tras un bono de $5 que se gira a la comunidad, David se autopresenta. Su sonrisa se abre paso en una cara curtida por el sol de estos cerros. El, y algunos de los que nos reciben aquí, viven detrás del cerro Alto Rey, donde actualmente se asienta una generación de los pocos descendientes locales. Ese monte de piedra y cardones es justamente una insignia de su historia: desde allí el centinela avistaba la aproximación del enemigo a varios kilómetros. “Nosotros contamos nuestra historia, la de nuestro pueblo, vencido finalmente en 1666, pero que dejó uno de los recuerdos de lucha más importantes del continente”, asegura. Y vaya si lo fue. En su época de esplendor los quilmes llegaron a ser una de las poblaciones más importantes de la gran nación calchaquí, con gran desarrollo social y económico. Hacia el siglo XVII había en el “área urbana” más de 3000 habitantes, y se calcula que otros 10.000 se movían en los alrededores. La ciudad estaba concebida como una verdadera fortaleza con férrea organización social, posición geográfica dominante y preparación humana: aún hoy se ven las lajas-escudo clavadas en la tierra camino arriba, que ofrecían un resguardo infranqueable ante el atacante. Su ciudad se dividía en dos partes: La Ciudad de la Paz, zona productiva donde convivían en épocas tranquilas; y El Pucará o fortaleza, donde se protegían en tiempos de guerra. Esta segunda es lo que se conoce como “las Ruinas de los Quilmes”, apenas un 10 por ciento de lo que fue su totalidad y donde llegamos los que venimos a visitarlos. Ese tramo reconstruido alcanza para ver de cerca los morteros para moler los granos y las herramientas para trabajar la tierra, mientras en las cercanías otros descendientes ofrecen cerámicas y dibujos de animales en cardón como recuerdos. El mayor atractivo claro, es escalar, pisar con los propios pies los senderos que se abren camino arriba. Desde allí, la falda del cerro ofrece imágenes de un complejo laberinto de cuadrículas, algunas pequeñas y cuadradas, otras más deformadas y de hasta 70 metros de largo, y también algunas estructuras circulares, donde se compartían experiencias. Mientras, en la cima del Alto Rey, la zona “residencial” tiene una muralla con dos fortines a ambos costados, casi sobre la cornisa. Cuenta David que en este lugar vivía el cacique (estas culturas también tenían su verticalismo, y los escalafones de importancia se medían de abajo para arriba) que observaba la ciudad como un escenario. Ese perfecto laberinto de piedras servía además como andenes de cultivo, depósitos y corrales para sus animales. Hacia abajo, cada nivel de piso de una casa, se alineaba con el techo de la siguiente, hasta llegar a la base, donde las familias y grupos de trabajadores más humildes compartían el hogar.
Pese a que oficialmente la zona fue restaurada en 1977 mediante un convenio del gobierno de Tucumán con la Universidad de Buenos Aires y con algunos descendientes quilmes, muchos guías y expertos creen que fue un error grave, algo hecho al tun tun, porque “se armó sobre todo para los turistas, levantando las pircas, pero destruyendo información valiosísima, que podría haberse conservado con un trabajo arqueológico responsable”, afirman. Pero eso no fue todo: en 1992, los locales literalmente estallaron cuando una concesión permitió a un privado la explotación turística del lugar, y montó un complejo turístico con hospedaje, pileta y museo sobre ese suelo. Después de años de quejas y cortes de la Ruta 40, lograron imponerse y ya en 2008 un decreto reivindicó su legado ancestral. Por eso hoy las tierras se mantienen bajo la tutela de un consejo de ancianos, elegido por los nativos y la comunidad, y tienen un representante en Amaicha que administra los servicios públicos. De manera muy significativa, detrás del emblemático Alto Rey crece el asentamiento con descendientes de aquellos guerreros que pudieron escapar. Este nuevo pueblo, con unas decenas de familias en casas de adobe y ladrillo, son esencialmente artesanos, agricultores y trabajadores de las ruinas y Amaicha. Entre sus logros han publicado el libro Los quilmes contamos nuestra historia, que relata el genocidio, la negación de la preexistencia originaria y la expropiación de sus territorios. Ya sobre el cierre de la visita, David nos informa que aquí existe el derecho comunero, que se adquiere a la mayoría de edad o en matrimonio. Esto implica un espacio de tierra en la comunidad para trabajarlo que se solicita al consejo de ancianos.
Fuente: Página 12 Turismo
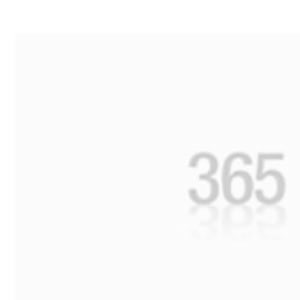 Amaicha del Valle, un refugio natural en el Norte Argentino
Amaicha del Valle, un refugio natural en el Norte Argentino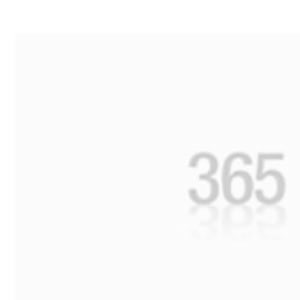 San Miguel de Tucumán, donde la historia se une con la modernidad
San Miguel de Tucumán, donde la historia se une con la modernidad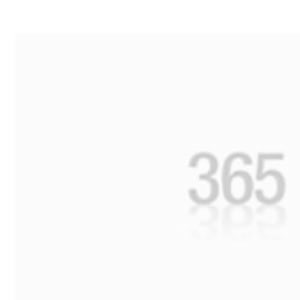 Un viaje inolvidable a Tucumán, al corazón del Norte de Argentina
Un viaje inolvidable a Tucumán, al corazón del Norte de Argentina